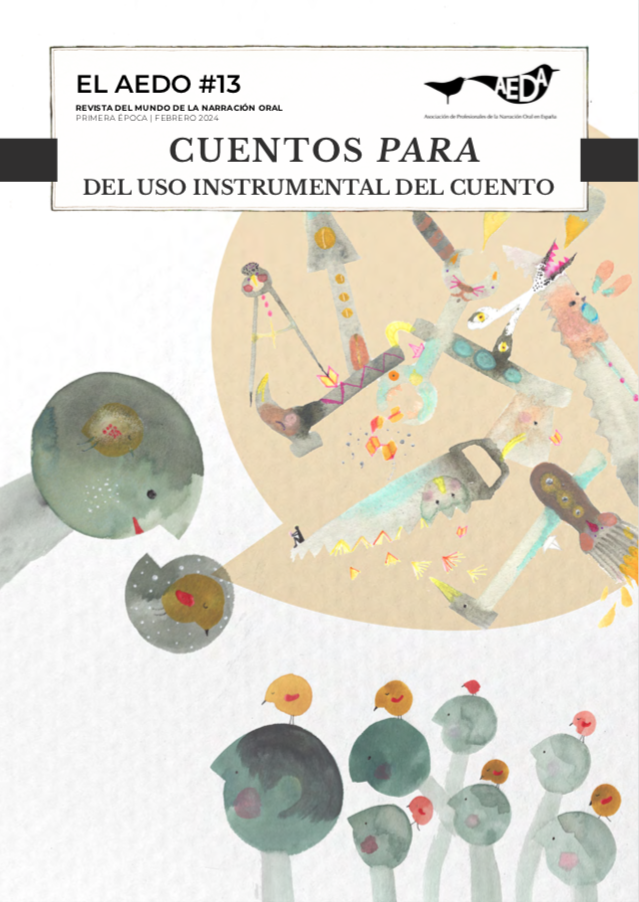Sobre la importancia del narrador oral
El presente texto está compuesto por las notas tomadas por Ana Griot en la conferencia que impartió Franco Ferrarotti en el pasado FEST-Meeting celebrado en Roma.
La historia ha llegado a su fin. Comenzó con los primeros textos escritos y ahora acaba ahogada por la saturación de textos en las redes. O quizá comience otra historia donde hay tanta comunicación que no hay mensaje. La posibilidad de estar conectado es tan grande que todo se centra en el canal y el mensaje desaparece. Toda comunicación en estos nuevos canales reticulares es rápida, fría, aséptica, impersonal, virtual.
Ante este panorama cada día se hace más necesaria la pausa, el calor del contacto piel a piel, la presencia del olfato y el tacto en la comunicación entre las personas presentes en un mismo espacio real. Cada día se hace más necesaria la gente que recupere lo original, lo accidental, lo único, lo que no se puede repetir, que recupere la desnudez de lo no adornado, de lo primigenio, de lo verdadero. Cada día se hace más necesario que nos recuerden que el tiempo es la cualidad de la existencia no algo que se mide y se cronometra, que se pierde y se gana.
Y todo esto tan necesario está presente en el oficio del narrador, ese oficio tan temido porque lo que sucede en el espacio escénico donde irrumpe el narrador no es predecible, no es controlable. Puede pasar cualquier cosa, y eso a estos poderes fácticos ejercidos por tecnócratas les aterra. El narrador es presente, lo que sucede es irrepetible, y por ello no se puede copiar. Aunque haya quien lo intente. Los que se empeñan en copiar repertorios por cuestiones de eficacia no han entendido que el presente no se puede repetir. El narrador está desnudo ante sus oyentes, nada lo adorna: no hay escenografías, no hay vestuarios. Está él con su voz, su piel, su aliento, su pálpito. Él es quien dice y lo que se dice: actor y texto a la vez. Y lo que dice es verdad, aunque el cuento sea maravilloso, porque ahí está él con su presencia para contarlo.